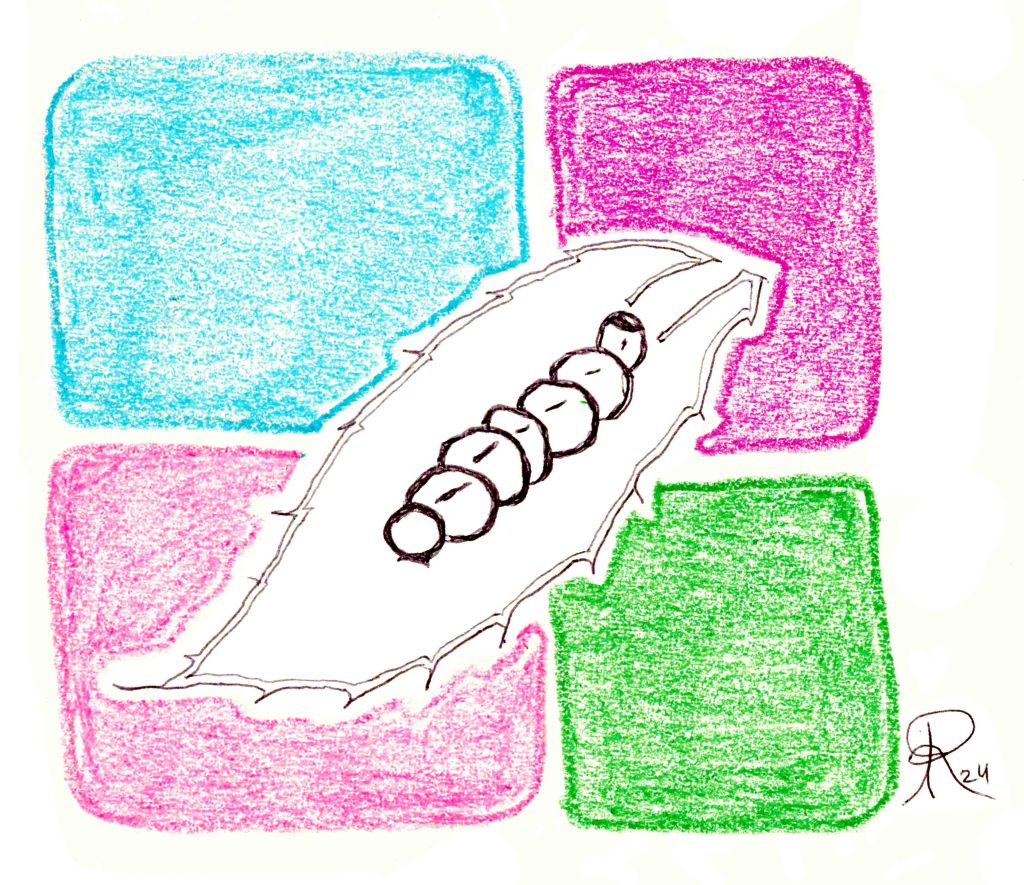
En mi familia comemos bichos. Podemos presumir de hacer comestible a casi cualquier especie; algunas más convencionales que otras. De presentarse una crisis alimentaria podríamos sobrevivir sin ningún problema, consumiendo hongos, yerbas y animalitos rastreros. Aunque realmente no lo deseo. Pese a disfrutar mucho de estas proteínas, amo un buen trozo de carne, e imaginarme en un mundo apocalíptico y privativo no me hace ninguna gracia.
No recuerdo cuándo comí mi primer bicho ni cuál fue, pero sí sé cuál era el favorito de mi primo El Güerejo: las cochinillas. Era una locura salir a jugar con él, le encantaba tirarse de panza en el pasto para buscarlas entre las sendas verdosas. Para darles caza, les bloqueaba el paso con un dedo y las obligaba a convertirse en bolitas cafesosas, jugaba un rato con ellas y luego se las tragaba. Decía que sabían a chocolate. Nunca las probé.
Lo que yo sí me comí y desde entonces juré jamás volver a llevarme a la boca, fue un gusano vivo. Soy la tercera nieta, por parte de padre, y la mayor de las mujeres. Por ende, la consentida de mi abuelo paterno. Iba de cola; siempre detrás de él. Haciendo lo que él, bebiendo lo que él y comiendo lo que él.
El Negro se divertía conmigo y a mi costa, porque muchas de las cosas que no me gustan, como el huevo crudo en jugo de naranja o las sardinas, las probé por primera vez con mi abuelo y él nunca dejó de desafiarme con nuevos alimentos, sabiendo que yo los iba a comer. Cuando yo veía el gozo con el que los degustaba me convencía que esa vez sí me iban a gustar y entraría en el mismo éxtasis que él. Nunca sucedió, pero así, también fue como me comí mi primer y último gusano vivo.
En el jardín de su casa tenía un enorme maguey, de esos bellísimo ejemplares pulqueros. Aunque nunca lo raspó. Ignoro si le gustaba el pulque. Un día se puso a buscar bichos y yo a emularlo. Juntó un par de gusanos y me los mostró. Luego se llevó uno a la boca. Sin dudarlo, le pedí el que quedaba. Aún se movía. Lo engullí. Sentí como sus patas se movían por mi garganta y sus pelillos me picaban, dejando un horrible sabor dulzón y mantequilloso. Escapé corriendo en busca de mi abuela. No sé qué cara tendría, pero ella se asustó. No la alcancé, afortunadamente. Me detuve a medio camino y vomité, manchando mis zapatos y mi ropa. El Negro se moría de risa, mientras la Güereja lo regañaba, en tanto trataba de limpiarme y consolarme. Lloré mucho. Cuando me calmé, volví con mi abuelo. Honestamente me gustaba estar más con él que con mi abuela. Siempre estábamos haciendo cosas divertidas. Ella siempre estaba trabajando y yo era incapaz de quedarme quieta, así que siempre terminaba yéndome con El Negro.
Luego de que mi abuelo me explicara que a los bichos hay que quitarles la cabeza y que nunca hay que comerlos vivos, decidí seguir comiendo lo que me daba. Los bichos me encantan, los como cuando puebleo o en platos gourmet, en tacos, salsas, pizzas o como botanas. Sigo experimentando sabores y alimentos. Casi nunca rechazo probar algo que se me ofrezca, salvo que se mueva: no como nada que esté vivo. Ya sin mi abuelo no he encontrado a nadie que desafíe o ponga a prueba esa regla.
Por Angélica Ponce