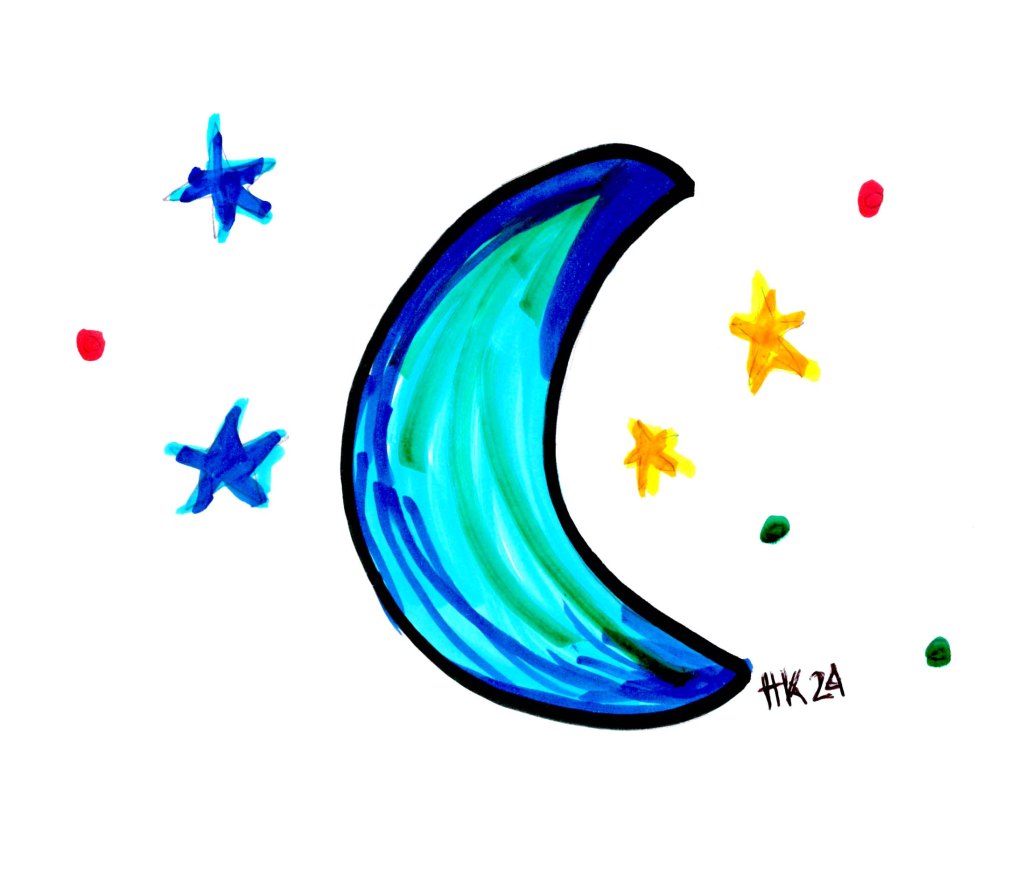
Mi tía Ifigenia estaba convencida que moriría en la víspera del invierno. Llevaba meses escuchando cómo se acercaba a ella el tecolote con su canto, sin que ninguno de sus conocidos pasara a mejor vida. Eso significaba que era su turno.
Su inminente partida la impulsó a solicitar que nuestra familia y el pueblo entero la ayudara a planear sus exequias. Nadie la cuestionó. Todos le creyeron cuando les dijo que el tecolote empezaría su recorrido desde la parroquia, para hacer la anunciación. El séptimo canto, lo daría desde la cornisa de la ventana de la recámara de mi tía. Y, con su último aliento, la onda gélida dispersaría el adiós por las calles.
Ifigenia tenía fama de bruja. Aunque nadie creía que se trasformara en guajolote y volara entre tejados, o que chupara las molleras de los recién nacidos para hinchar su vientre con la sangre caliente y bailar desnuda entre los montes, o que se vistiera de blanco para matar hombres infieles en medio de los campos o a pie de carretera a medianoche, nadie se atrevía a desafiarla, ni el médico ni el párroco. Por razones distintas, ambos la veían con recelo, pero jamás se atrevieron a contradecirla o injuriarla. El sacerdote le daba la comunión, domingo a domingo, sin confesión y sin chistar. El “matasanos”, como le decían al doctor en el pueblo, nunca buscó competir con una tronada de tripa por empacho, ni con una limpia para el espanto. Guardaba su ciencia en la botica y dejaba que sus pacientes le contaran como tiraban los chochos que les recetaba, porque Ifigenia los había curado.
A mí me pusieron un ojo de venado cuando nací. Aunque más de una persona le dijera a mi madre que yo no lo necesitaba, por ser sobrina de Ifigenia. Tenía la sangre salada y ese sabor, es sabido, no les gusta a los nahuales, ni a demonios, ni a brujas. Mi padre se reía escuchando lo que se contaba de mi tía en el pueblo. Decía que eran supercherías. Él había crecido con Ifigenia. Era el hermano mayor. Conocía la historia de la familia y por ningún lado se asomaba la nigromancia. Lo único que sí podía admitir, es que era un poco más rara y loca que sus otras tres hermanas.
A Ifigenia le gustaba jugar sola y, como a otros niños, la escuela le aburría. Quizás, porque era muy lista. Aprendió muy rápido a leer, a escribir y a contar números. Cuando supo lo suficiente, según mi propia tía, decidió renunciar a los estudios y comenzó a ocupar su tiempo con la yerbera y con la partera del pueblo. Curiosamente, a ellas nunca se les trató de brujas. Luego se quedó con su trabajo cuando ellas murieron. Incluso creó su propio huerto en el interior de la casa. Nunca tuvo un consultorio, pero la gente siempre se las ingenió para que los recibiera y ayudara con sus males. Tal vez, lo que nunca le perdonaron fue que eligiera la soledad como estilo de vida. Ella evitó por todos los medios el romance, hasta que se le pasó la edad del matrimonio y de los hijos. Decía que alguien tenía que cuidar a sus padres, pero yo creo que no quiso tener la vida de sus hermanas mayores y de su cuñada: cuidando escuincles y sometiéndose a la voluntad de sus maridos. Mi tía era muy lista y demasiado independiente. Vivía de vender yerbas y traer niños al mundo, entre ellos, mis primos. No fue mi caso, porque mi madre insistió en ir al hospital de la ciudad y no quedarse a parir en el pueblo. Es una lástima, yo tendría una historia genial y no una aburrida como la de cientos de miles de niños citadinos.
Lo que llevó a Ifigenia a convencerse de su muerte y a predecir el día, fue un alma errabunda que la visitó en sueños. Le susurro su futuro y le prometió regresar para acompañarla en el cruce. Con el frío beso que le dio en la frente, mi tía supo que partiría sin retorno, no habría un nacimiento ese día que la retuviera en el pueblo, que le diera otro cuerpo y otra vida.
Me habría gustado que la predicción no se hubiera cumplido, aunque secretamente también me siento orgullosa de su don adivinatorio. El tecolote cantó en su ventana en la víspera del invierno. Intenté correrlo con la escoba apenas lo escuché, pero el maldito ni se inmutó, solo contorsionó su cabeza y me paralizó de miedo con su mirada, mientras astillaba con sus garras el marco de madera. Más que canto fue un grito. Entré corriendo a la casa y subí hasta el cuarto de Ifigenia. Estaba tan linda, tan serena, que casi podría jurar que vi cómo su alma se desprendía de su cuerpo. Ella sonreía y yo lloraba. No sé si fue mi alboroto con la escoba, o el tecolote, o el rumor de la despedida de mi tía por las calles, pero poco a poco la casa se fue iluminando con velas y llenando de gente. Las campanas llamaron a duelo. Hacía frío y amanecía con un alma menos en el pueblo.
Por Angélica Ponce