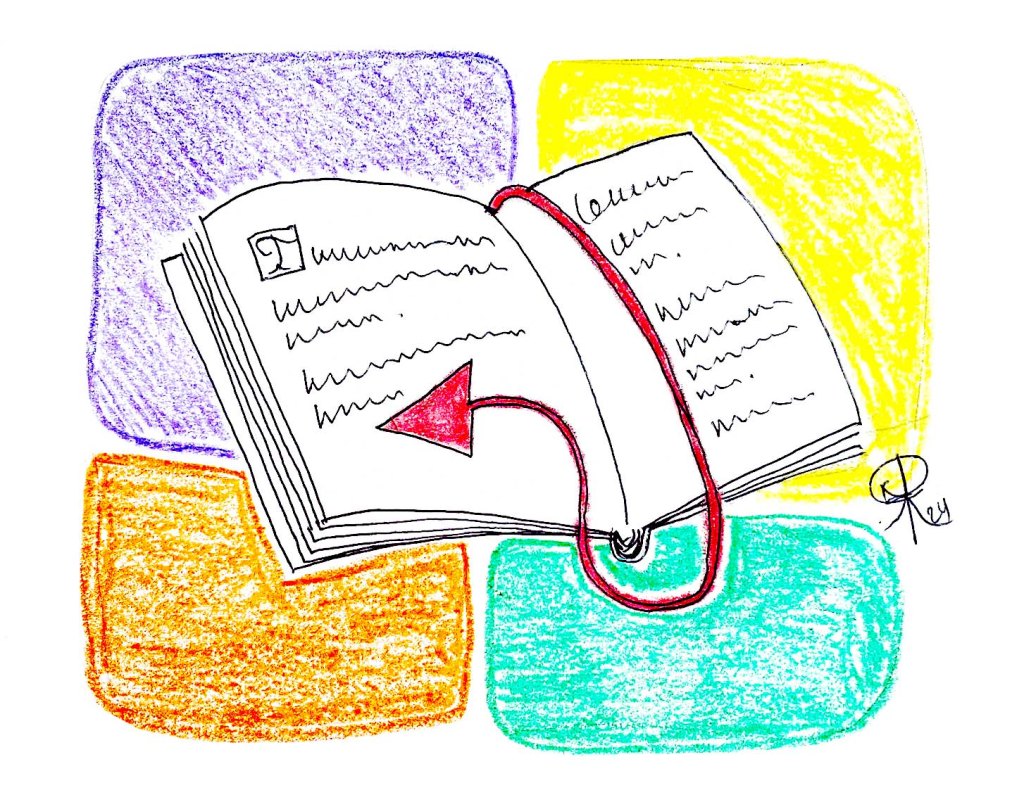
Mi teléfono se duerme a las 10 de la noche y despierta a las 7 de la mañana. Aunque mi día inicia a las 6, pocas veces altero su sueño. La madrugada del lunes pasado, fue la excepción. Recibí un mensaje de la oficina, que alertaba sobre un cierre parcial de nuestras instalaciones por manifestantes. Había que avisar a los equipos de trabajo sobre la alternativa de acceso y medidas de seguridad; comencé a despertar gente.
Salvo el metro, el metrobús, un Sanborns, una panadería, un puesto de jugos y el gimnasio, mi colonia inicia actividades hacia las ocho de la mañana. Ni la señora del puesto de revistas ni la que vende tamales comienzan a trabajar antes de esa hora. La tortillería abre a las 10. El paso de vehículos es mínimo, pese a ser avenida, y lo más escandaloso es el despertar de pajaritos. Después de las nueve, todo cambia, se transforma en ruido, prisas y caos.
Mi rutina es muy simple: tender mi cama, preparar café, regar las plantas de mi micro jardín y cambiar el agua de sus visitantes emplumados, para que se bañen y se hidraten. Ejercitarme, ducharme, desayunar, lavar los trastes y tontear. Pocas veces husmeo la calle a esas horas, salvo que algún ruido fuera de lo cotidiano lo demande.
Desde niña escucho noticiarios y ahora también podcast, sobre todo cuando mi cabeza se satura de información. Soy experta en sobrepensar. Lo mismo puedo mortificarme por un apocalipsis zombie que por las consecuencias del desmantelamiento del sistema de vacunación. De lunes a viernes mi soundtrack matutino es informativo, la música es exclusiva de las noches y los fines de semana. Solo cuando leo o estoy harta de las voces radiales, mi casa se decanta por los sonidos ambientales: un zumbido, un andar, los vecinos cocinando, el cristal crujiendo por el calor del sol, agua hirviendo…
El lunes, mientras cambiaba sábanas, creí escuchar un grito de auxilio. Digo creí, porque era apenas perceptible. Oía un cuento de horror y lo suspendí para asomarme por la ventana. Sí, sí soy esa señora que llama ambulancias y policías cuando nota rarezas. No vi nada. Retomé el audio y me convencí que era parte de la historia. Seguí.
Salí a la calle a las 6:30. Diez minutos después yacía trepada en una elíptica. Toda mi rutina preventiva de ejercicios, ante el sádico avance de la edad y la pérdida de masa muscular, me lleva 40 minutos. Volver a casa, 5.
Hay días en los que la muerte ronda mi cabeza obsesivamente. El detonador puede ser cualquier cosa: a veces es algo cotidiano, como ver perecer a alguna de mis plantas o toparme con un bicho disecado; otras son tan impactantes como encontrarme con una manta tendida sobre un cuerpo en la calle, en espera del Servicio Médico Forense.
Vivo sobre una de las avenidas principales de la Ciudad de México, en una de las colonias con escasa rotación de habitantes. Hasta hace algunos años, difícilmente encontrabas personas en situación de calle. Hoy, son pocas las alcaldías donde no te encuentras con alguna. El deterioro del sistema de asistencia social, la cancelación de programas gubernamentales de salud mental y el cierre de hospitales psiquiátricos han condenado a cientos de individuos al abandono en su propia casa, a las adicciones y, en el peor de los casos, a la indigencia. ¿Se imaginan a más de mil personas sin techo, deambulando?
Hará cosa de tres meses, un hombre mayor de 70 años, en harapos y con rastros de herrumbre en el rostro y en las manos, se hizo frecuente en el cuadrante donde vivo. Arrastraba todos los días un carrito metálico de supermercado, una bolsa improvisada de tela en forma de globo, y páginas de diarios o alguna revista que leía y leía y leía cuando el cansancio le pedía una pausa. Se sentaba en el suelo, apoyaba su espalda en alguna pared y dejaba que sus ojos se concentraran en la lectura. Casi inmóvil, cuando se atisbaba alguna expresión en su rostro, los surcos grisáceos y ennegrecidos de su piel parecían fusionarse con sus prendas y abandonarse en un prolongado y enredoso pelambre.
Tenía una voz grave, pero amable. Me topé con él un par de veces, muy de mañana. Había dormido en mi portal y tuve que despertarlo para salir y volver a entrar a mi casa. En ambas ocasiones, intenté sonreírle y él a mí no, pero ambos fuimos cordiales. Nos dimos los buenos días.
Cerca de mi lugar de trabajo abundan los homeless, casi todos hombres y mujeres muy jóvenes y adictos a sustancias químicas; a veces hay recién nacidos y niños. Honestamente, los evito. Tenemos varios antecedentes de agresiones con lesionados. Una vez vi el cuerpo de uno, con el rostro cubierto por jirones de tela que alguna vez fueran una chamarra. Un policía lo resguardaba y alguien le había puesto una veladora, esas que aparecen de no sé dónde cuando una persona fallece en la calle. Recuerdo que esa vez me pregunté: ¿cómo sabes que un indigente o un alcohólico acurrucado en el suelo, dejó de respirar y no está durmiendo?
Tiempo después, vi el levantamiento del cuerpo de una mujer sin casa, en un parque. Yo acostumbraba pasear en él todas las mañanas. Era enero y había muerto de hipotermia. Las autoridades acordonaron la banca donde pasó la noche. Una bolsa grande y descolorida de malla retenían los objetos que la habían acompañado en sus andanzas, en el último tramo de su historia.
Han sido días extraños. Oscilan entre subidones y bajones de adrenalina. Por cada buena noticia llega otra con escenarios inquietantes. Quizás, ande ocupando una limpia. Mi madre coincide.
La noche del domingo salí a la farmacia, que está a unos metros de mi casa. En el camino también hay una sucursal bancaria, cuya área de cajeros tiene un descanso muy amplio. Ahí estaba guarecido el hombre sin casa, que leía y leía incansable. Se preparaba para ignorar al mundo. Así lo hizo, aunque exagero su aislamiento. Lo supe la mañana del lunes, cuando regresaba de hacer ejercicio y vi a un policía que resguardaba su cuerpo cubierto por una manta. Los trabajadores bancarios hacían llamadas y conversaban entre ellos. El banco no abriría en un par de horas.
Inevitablemente pensé en que ese ser ambulante, que leía y leía y leía, pudo haber perecido en la puerta de mi casa.
Por Angélica Ponce