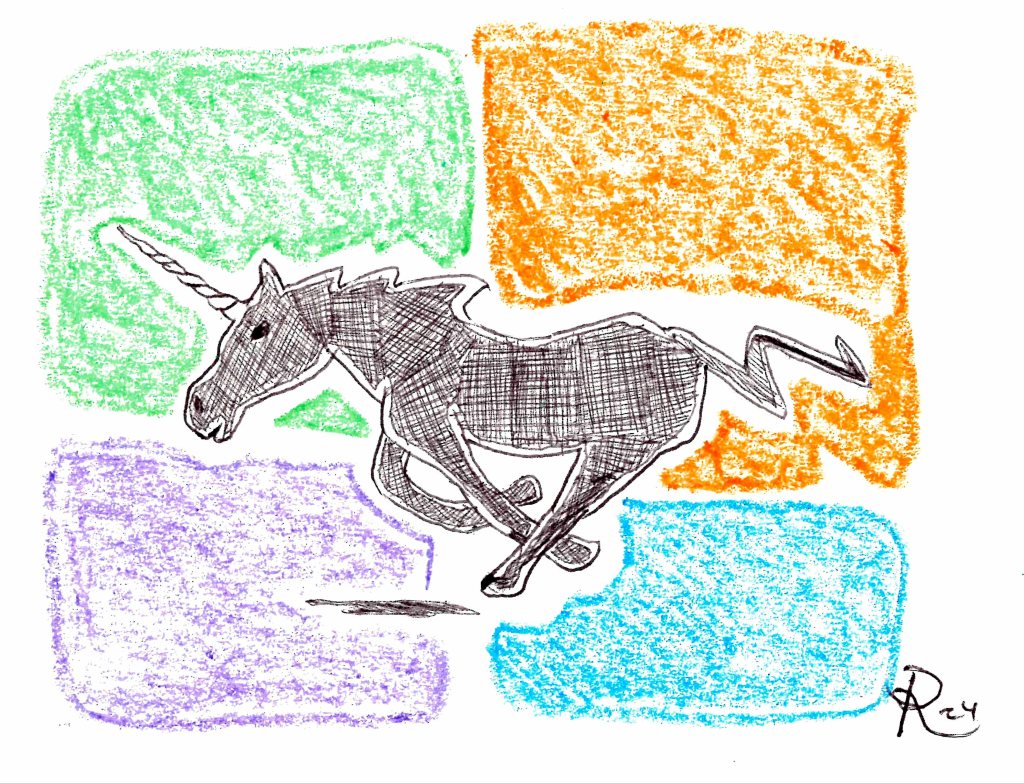
Al principio, vivir con un gólem fue sencillo y muy divertido. Era pequeño y cabía en un bolso. Lo llevaba conmigo a todas partes y solo lo activaba cuando mi padre no estaba. Él nunca supo que podía moverse y yo no tuve la intención de decírselo. Incluso, cuando aprendí a conducir el Mustang, lo senté en el asiento trasero de tal manera que pudiera verlo por el retrovisor. Le dije a mi papá que tenerlo ahí me daba suerte y seguridad. Conduje sin incidentes y con apenas algunos respingos paternos.
Cuando fue momento de volver a casa, mi papá sugirió que construyéramos un castillo en la playa para que lo habitara el gólem. Me negué. “Lo llevaré conmigo”, le dije. “Será el recuerdo de mis mejores vacaciones”. No muy convencido aceptó, rumiando que mi monigote -así lo llamaba- se desharía en el camino y ensuciaría el Mustang. Después de jurar que no permitiría que eso pasara, lo convencí tras recordarle que una vez que estuviera con mi madre, sería problema de ella. La idea de enfadarla, lo hizo muy feliz.
Junto con el gólem y el Mustang, mi papá me dejó en casa. Debía irse varios meses y pensó que el mejor lugar para resguardar el coche, era con mi madre. Aunque al principio enfurecería y le reclamaría que la usara para cuidar de sus cosas, él sabía que terminaría por ceder. Ella tenía debilidad por las carrocerías de los últimos modelos, así que no tardó en enamorarse del Mustang apenas se sentó frente al volante y escuchó su motor. Mi padre tenía razón: no había nadie mejor que ella para usar y cuidar del auto.
Sin embargo, no todo fue felicidad y la destrucción llegó tan rápido que me tomó por sorpresa. En poco tiempo, el gólem empezó a crecer. De alguna manera fue alimentándose de terrones de barro y polvo de ladrillo. Héctor me lo advirtió, pero no le hice caso. Dijo que el gólem parecía más alto y fuerte con el paso de los días, y comenzaba a asustarlo; además, un par de veces lo sorprendió espiándonos. No le creí, le dije que estaba paranoico por tantas historias oscuras que leía.
Por razones que desconozco, el gólem de ser lindo, obediente, divertido y regordete, fue transformándose en un ser desconfiado y grosero, además de tosco. Su primera víctima fue la habitación de Héctor. Mi amigo estaba intrigado por el funcionamiento del gólem, sobre todo porque en los últimos días no había dejado que yo lo desactivara, ocultándose al atardecer y desapareciendo por la noche. Al despertar lo encontraba al pie de mi cama, sonriente y amable. Así que lo dejé pasar. Sin embargo, Héctor no era como yo y empezó a estudiarlo y a documentarse. Tal parece que el gólem se dio cuenta de lo que pasaba y destrozó la biblioteca de mi amigo, una noche que fuimos al cine. Supimos que había sido él porque dejó rastros de tierra y el Libro de la creación, del profeta Abraham, había desaparecido. El gólem sabía que Héctor buscaba cómo eliminarlo.
Sentí miedo por primera vez. Esa noche, me encerré en mi habitación y le pedí a Héctor que hiciera lo mismo. El gólem ni siquiera intentó acercarse a nuestras casas, pero al día siguiente descubrimos un gran alboroto entre los vecinos. Aparecieron perros, gatos, conejos y varios roedores mutilados y con el cuello roto, además de las visibles salpicaduras de tierra sobre sus cuerpos. Para entonces, el gólem debía medir alrededor de medio metro, ya que -según lo que había descubierto Héctor-, comenzaba a alimentarse de sangre. Se fortalecía y lo siguiente que querría comer serían vísceras y carne. Si esto sucedía, no tendríamos forma de detener al monstruo.
Lo que no me dijo Héctor es que la carne que buscaría sería la humana. Por desgracia me enteré cuando estuvo a punto de comerse a dos bebés. Asaltó sus cunas en medio de la noche, pero sus padres pudieron intervenir y ahuyentar al enano -dijeron-, que intentó matar a sus hijos. Aunque la policía intervino no pudo encontrar al culpable. Traté de explicarle a mi madre que lo que perseguían era un monstruo y que solo yo tenía el poder de acabarlo. Pensó que había enloquecido bajo la influencia de Héctor y me prohibió verlo. Fue devastador para mí. Sabía que estaba sola y que no tenía más remedio que encontrar al gólem y eliminarlo, antes de que comenzara a matar personas.
Al llegar la noche, tomé las llaves del Mustang y fui a buscar a Héctor a su casa. Él escapó por la ventana y junto conmigo, comenzamos la caza. No tardamos mucho en dar con él. Como imaginamos iría en busca de niños vulnerables. Lo encontramos en el orfanato. Vimos cómo se coló entre las rejas y lo seguimos. Héctor llevaba un mazo y yo un martillo, más la cajita de madera donde guardaba el shem, que daba y suspendía la vida al gólem.
Cuando estaba a punto de atacar a un pequeño, lo sorprendimos, causando tal alboroto que todos despertaron y el gólem salió huyendo y nosotros detrás de él. El disparo de una escopeta lo derribó y le arrancó un pedazo de barro de la cabeza. Se repuso rápidamente y siguió corriendo, con un hombre detrás de él. Héctor y yo nos ocultamos, y nos dirigimos al Mustang cuando la persona armada regresó a buscar restos del herido.
Aunque un disparo no podía matarlo, la pérdida de barro sí lo debilitaba. Era el momento idóneo para acabar con él. Debíamos encontrarlo antes de que desapareciera para repararse y cobrar fuerzas. Tras varias vueltas por las calles, lo encontramos. Iba rumbo a mi casa. Me asusté mucho pensando en que podía matar a mi mamá. Sin embargo, no intentó entrar. En cambio, se dirigió a la casa del árbol que mi padre me había construido y que tenía más de tres años abandonada. Ahí era donde se escondía y se alimentaba todas las noches que desaparecía.
Héctor y yo nos preparamos con mangueras, el mazo y el martillo. Atacamos primero con agua, causando el desconcierto y la furia del gólem, que cayó pesadamente de la casa, astillando sus extremidades. La presión del agua, le impedía agredirnos. Sin embargo, tampoco lográbamos disolverlo. Héctor me hizo una seña para atacarlo por el costado, donde el disparo lo había herido. Arremetió con el mazo, pero él era más fuerte que mi amigo. Solté la manguera y me lancé también sobre el monstruo.
Al principio, el gólem intentó no atacarme, pero luego no lo importó que yo lo creara. Abrió la boca para morderme y aproveché para meter mi mano y alcanzar el shem. Mi brazo quedó prensado, pero Héctor logró zafarlo junto con el papel. El gólem cayó de golpe, inerte. Entonces nos dimos a la tarea de deshacerlo con agua.
El ruido despertó a mi madre, quien salió hecha una furia y nos reprendió por jugar con lodo a esas horas. Ni siquiera se dio cuenta de los rasguños y moretones que teníamos. Nos metió a la casa a empujones y nos metió a bañar. Mi madre dejó que Héctor se quedara en casa, luego de avisar a su mamá. Nos dijo que por la mañana arreglaría cuentas con nosotros y se fue a dormir.
Con ropa limpia y de cama, Héctor y yo pudimos relajarnos, hasta que me di cuenta que había perdido el shem. Salimos corriendo al patio. El charco de lodo era más pequeño de como lo habíamos dejado y lo peor: el Mustang había desaparecido.
Por Angélica Ponce