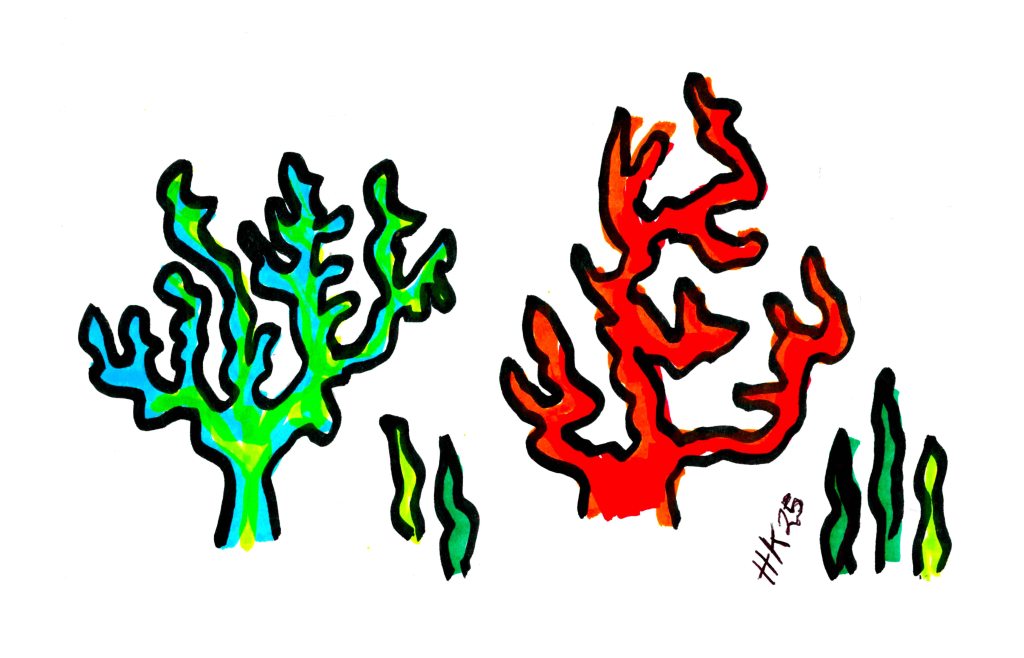
El agua está fría. Mi cuerpo se entume. Estoy cansada. Pienso soltarme, dejar de aferrarme a la boya que flota hacia ninguna parte. Han sido demasiadas horas, susurra el océano. La noche es oscura, armónicamente calma y acogedora, me invita a cerrar los ojos, a fugarme de mi cuerpo.
Cuando salté de la embarcación, me pareció buena idea. Ahora, en medio de la nada, sé que no lo fue. Nadie va a encontrarme. Al menos en tierra podría haber intentado huir. Si me atrapaban moriría más rápido que en esta tortuosa inacción.
Examino mis posibilidades. Si me congelo ¿soñaré? Si sobrevivo a la noche podría ser presa de algún depredador marino o víctima de la deshidratación y quemaduras de piel. Suena a tortura, a sometimiento salino. ¿Karma?, quizás.
Amanece. Pienso en las babosas que de niña perseguí por los jardines, siguiendo su huella policroma de baba. Recuerdo el costalito de sal, el círculo en el que las encerraba y la ceremonia de exterminio. Lluvia blanca, cuerpos retorcidos. Tiras de carne disecada. Aburrimiento y búsqueda de nuevas víctimas. La lupa, el sol, las hormigas. El calor y el fuego reventando filas y tronando los cuerpecillos de los himenópteros. Revivirlo en estos irónicos momentos, me brinda un placer enfermizo. Sonrío.
Sube la temperatura del agua. Siento mis extremidades otra vez. Puedo moverme. Me gusta la tibieza, sabe a los brazos de mi madre cuando me acunaba, cuando me protegía de mis miedos, cuando me prometió que no moriría. Siento el fallo, la mentira, el abandono. Miro su féretro, su calma. La odio por dejarme sola, por incumplir su juramento. Me arde la piel y el alma. El sol se trepa sobre mis hombros. Me pesa. Tengo sed. La luz me confunde, me ciega. No veo el horizonte. No hay distingo entre el mar y el cielo.
Siento mis labios quebrarse. Sé que en algún momento aparecerán las llagas y el dolor. Tengo miedo. Quisiera tener la paz y entrega de los santos mártires. Tendría pase directo al paraíso. ¿Existe? Quiero creer que sí. Me abandono a los rezos. Los aprendí de niña. Invocó a mi ángel de la guarda. Debe estar en paro. Hace un rato no me cuida.
¿Hasta qué punto el sacrificio es suficiente? Me pregunto y pienso en Bartolomé, ese hombre convertido en discípulo de Jesús y apóstol. Uno de los doce que negó al hijo de Dios cuando fue capturado y llevado a la cruz. Uno de los doce que buscó reivindicarse difundiendo su palabra. Uno de los doce que fue perseguido y muerto. ¿Yo podría haber sido uno de esos doce?
Las cosas que piensa una cuando está sola y en el límite de sus fuerzas y de la vida. La religión la tengo troceada. Fui devota hasta la muerte de mi madre. Ahora apóstata confesa que sabe de Evangelios y rezos. A Job lo llevaron al límite cuando lo tenía todo, pero yo no tengo nada. Soy un ser trunco, ¿por qué sería esta una prueba?
Me arde la piel. La sal quema. El agua hierve. Vuelvo a la imagen de Bartolomé y pienso en el prosciutto, en legajos que no atan papeles sino carne finamente cortada. Veo el cuchillo separando el cuero, armando lonchas al rojo vivo. Siento las tajadas en mi propio cuerpo. La excepción: yo no seré crucificada ni perderé la cabeza por un verdugo, aunque simbólicamente enloquezca y me abandone en cruz sobre las aguas.
Escucho un motor y una sirena. Es una alucinación auditiva. No veo luces, ni hay vibraciones en el agua, solo la agitación nocturna apenas diferente de la diurna. Vuelve el frío y el entumecimiento de mi cuerpo. Aunque quisiera soltar mis manos es imposible, se han vuelto pétreas. Creo que antes de que me encuentren, me transformaré en un molusco bivalvo o en una caliza.
Si me encuentran, ¡qué ironía y que poco probable que suceda!, ¿quién va a hacerlo?, ¿quién me está buscando? ¿Quién sabe que existo y que me perdí. Cierro los ojos. Me gusta escuchar el oleaje. Voces se acercan, ¿serán reales?
Por Angélica Ponce