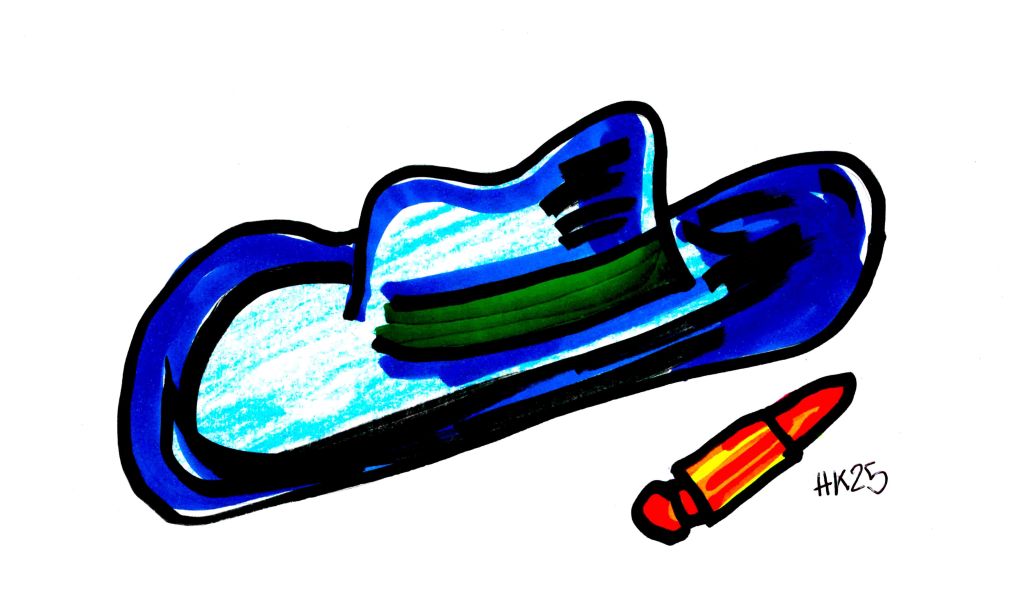
Cuando Emilio me dijo que iríamos a un pueblo abandonado, supe que no tendría un fin de semana romántico y tranquilo; en el mejor de los casos tomaría buenas fotos y, quizás, me haría de algunas historias de aparecidos. Nunca dimensioné hasta dónde nos llevaría la obsesión de mi novio por los fenómenos paranormales.
Incluyendo al guía, éramos un grupo de siete personas: tres mujeres y cuatro hombres. Nadie se conocía, excepto mi pareja y yo. Me pareció un ejercicio interesante de soltería e individualismo de parte de las chicas. Yo nunca me he atrevido a viajar sola y menos con un grupo de desconocidos, de solo imaginarlo, me resultaba más aterrador que salir a la caza de fantasmas.
Partiríamos juntos la madrugada del viernes y regresaríamos la noche del domingo. Iríamos en la camioneta del guía. Nuestros coches serían aparcados en la cabecera municipal, ubicada a cuatro horas del ruinoso pueblo.
Llegamos a las 4 de la mañana. Hacía un frío infernal que se intensificó en la carretera. Viajamos en la parte trasera de la camioneta. Era de redilas y apenas estaba acondicionada con una lona. Odié a Emilio por someterme a semejante martirio. Quería matarlo lentamente, si no lo arrojé del auto en movimiento fue gracias a que una de las campistas me convidó de su café para entrar en calor. Aunque fue un trayecto accidentado y casi a oscuras, nuestro grupo de extraños pronto dejó de serlo. Hablamos de nosotros y de lo que cada quien esperaba de esta aventura.
Ninguno de nosotros acompañó al guía mientras manejaba. Junto a él viajaban un hombre mayor y una niña. Pararíamos en su casa para comer y pasar al baño. Luego seguiríamos solos. Así fue. La casa era una combinación de láminas de cartón, tabiques sobrepuestos y madera. Cuando llegamos fuimos recibidos por una joven y su mamá, que ya tenían dispuestos unos tablones con tortillas y platos de frijoles caldosos, jarros con atole y café, además de un par de canastos con pan. Alrededor había tambos humeantes e incandescentes, que servían de luminarias y calefacción y que eran constantemente alimentados por el viejo y la niña que habían viajado con nosotros. Satisfechos y con la aurora encima, retomamos nuestro camino. Yo opté por viajar en la cabina con el guía, estaba harta del frío. Me dormí.
Eran casi las 9 de la mañana cuando entramos al pueblo. Todo eran ruinas, solo se escuchaban nuestras voces y la gravilla removida por nuestros pasos. He de confesar que me resultó fascinante. Hay una belleza mórbida en las civilizaciones derruidas, en la decadencia. Saqué mi celular para hacer un live en mis redes sociales y compartir mis impresiones. Fue imposible, no había ni telefonía ni internet. Vaya viajecito.
El guía nos llevó al atrio de lo que alguna vez fuera una iglesia. Ahí levantaríamos las casas de campaña e improvisaríamos un horno de leños y, metros más adelante, una letrina. Quedaban los vestigios de anteriores visitantes, así que no fue difícil replicar la tarea. Tras un par de horas y luego de conversar sobre las medidas y reglas básicas de estancia, más algunos consejos de seguridad y apoyo en caso de emergencia, estábamos listos para recorrer el lugar. Primero lo haríamos juntos, para acostumbrarnos al sitio y reconocerlo, luego podríamos hacerlo por separado. Lo importante era reunirnos todos antes del anochecer.
Era un pueblo pequeño, trazado simétricamente en cuadrícula. Era imposible perderse. Su historia de abandono y destrucción era muy simple. Su gente aislada y envejecida comenzó a morir. No hubo sangre joven para renovar su linaje. Las ruinas serían consecuencia de las estrías del tepetate, de la artritis y la corrosión de las vigas, y las arrugas y pasos quebrados de aquellos que deambulaban sin saber que estaban muertos.
El servicio forense tardó meses en levantar los últimos cadáveres y no porque fueran muchos, sino porque nadie sabía que ahí estaban. La cabecera municipal había olvidado que tenía un pueblo decrépito en medio de la nada. El Estado borró su existencia y sin nadie con memoria, sucumbió. El llegar de las autoridades sanitarias y periciales había sido consecuencia de un evento fortuito: la persecución de un par de escuincles que ejercían de halconcillos del crimen organizado.
Los chamacos trepados en una motocicleta habían agarrado camino al monte y se toparon con las ruinas. Dijeron que algo o alguien los interceptó y tiró en medio de la calle principal. Ahí fue donde los agarraron y ahí fue donde los policías se toparon con algunos de los cuerpos de los últimos pobladores. Ahí fue cuando se acordaron de la existencia del poblado para marcarlo en el mapa como abandonado.
Fue una asociación de comuneros los que tuvieron la idea de hacerle un hueco en la memoria colectiva al finado pueblo, mientras se ganaban unos pesos. Insistieron en volverlo leyenda y organizar tours para visitarlo. A más polvo y ruinas, en medio de la nada, más aventureros. Total, entre ecoturistas, fotógrafos, documentalistas y cazafantasmas, siempre habría cabida para el recuerdito de la aventura. La naturaleza se haría cargo de poner los efectos especiales.
Nosotros éramos el quinto grupo en visitar el pueblo.
Emilio tomó fotos increíbles y me armó una colección de hermosos videos. Tenía material de sobra para mis redes. Mis días de desconexión serían bien compensados, quizás hasta podría venderlo como material adicional o exclusivo a mis suscriptores. Tendría tiempo de pensarlo y planear la mejor estrategia de monetización.
Habría sido genial tener alguna aparición de un espectro o capturar luces inexplicables en el cielo, pero lo más que conseguí fue darme un susto con un conejillo, que salió despavorido cuando casi me siento sobre él. Ni víboras ni alacranes ni coyotes, ni nada amenazante enfrentamos durante nuestra acampada.
A veces quisiera no abrir la boca de más: hacer invocaciones de las cuales me arrepiento. El domingo, luego de levantar el campamento y almorzar, nos tomamos una foto de grupo. Pude pulir mi imagen con el poco maquillaje que llevé conmigo, conseguí un look impecable y muy natural. Subimos a la camioneta.
Apenas recorrido un kilómetro fuimos interceptados por dos vehículos. Hombres armados y con pasamontañas nos bajaron y colocaron en medio círculo. El guía trato de explicarles que éramos turistas, lo derribaron de un culatazo en la cara. Hubo mucha sangre. Una de mis compañeras quiso socorrerlo, pero otro tipo la detuvo disparando a unos centímetros de sus pies.
No recuerdo que hubiera gritos. Yo estaba aterrada y empecé a sollozar. Emilio intentó abrazarme, pero un tipo le tiró un golpe en el estómago e impidió que yo me acercará. Otro de los chicos, les ofreció dinero y el equipo fotográfico que llevaba. Se burlaron de él, lo apartaron y obligaron a despojarse de su ropa. Hincado y humillado lo dejaron suplicarles, cuando se hartaron le dieron un tiro en la cabeza. Enmudecimos y nos dejamos caer al piso.
El guía intentó hablar nuevamente, pero el líder del grupo armado volvió a callarlo con otro culatazo. Le deformó la cara. Entonces preguntó por mi novio. Emilio y yo enmudecimos, mientras el resto de nuestros compañeros voltearon a vernos. Dos hombres se le acercaron y lo levantaron de los brazos. “Así que tú eres, cabrón”, dijo el encapuchado jalándole el cabello, para levantarle la cara. “Sabes que quién la hace la paga, ¿verdad? Y ya va siendo hora de que cobremos tus deudas. Esta va a ser la última vez que veas a tu morra. Si no te pego un tiro es porque el patrón quiere arreglarse personalmente contigo”.
Con toda la atención puesta en la escena, una de las chicas y otro de mis compañeros intercambiaron miradas y corrieron juntos hacia ningún lado. Los encapuchados no los dejaron ir lejos, ráfagas de plomo les destrozaron la espalda.
Quise rezar, pero no pude. No entendía nada y no hilaba nada. No había ideas o pensamientos, solo saturación de imágenes de telas y carnes rotas, de sangre brotando de quién sabe dónde y un insoportable olor a quemado. Ya ni siquiera sentía el llanto ni los mocos que cubrían mi rostro.
Iban a vendarnos los ojos, cuando mi compañera intentó defenderse y arañó el brazo de uno de los hombres que, sin dudarlo, le disparó y luego siguió disparando hasta que nos dio un tiro a todos, menos a Emilio que se lo llevaron en una de las camionetas. Quedamos tirados en el suelo. El frío me despertó y alcancé a ver con vida al guía. No sobrevivió. Yo misma no sé si lo logre, apenas puedo sostenerme, me duele el cuerpo y no sé dónde estoy…
Por Angélica Ponce